A la deriva
- Francisco Morales
- 3 jul 2017
- 4 Min. de lectura

“El cuento está por escribirse”, se repite. Benjamín permanece inmutable, con el ceño fruncido, frente a su escritorio. Ya es de noche. A pesar del cansancio se niega a separar los dedos del escritorio. Ha estado tan ocupado que ni siquiera tuvo tiempo de abrir la carta que le envió su editor. Benjamín cree estar sufriendo un bloqueo creativo. Va por más café a la cocina, lo sirve en un pocillo que le regalaron en su antiguo trabajo, pero luego piensa que a esta hora prefiere cebar un mate; va al súper por cigarrillos y camina unas calles más porque quiere comprar algún suplemento cultural, al llegar encuentra la caseta cerrada y retoma su camino de vuelta; ya en casa ojea algunos libros en busca de inspiración. De verdad le hubiera gustado leer la última edición de 'El Ornitorrinco'.
Lo cierto es que el cuento ya fue escrito varias veces. En cada oportunidad Benjamín lo lee y cree haber dado con las palabras, la trama y el tono adecuado. En ese pequeño instante se siente orgulloso de sí mismo. Es su pequeña victoria. Sin embargo, antes de colocar el sobre manila en el correo, relee el cuento y siempre encuentra algo que lo obliga a descartarlo para empezar otro nuevamente. La primera vez que lo escribió le pareció demasiado erótica la historia como para que la pudiera leer su madre. En otra ocasión le pareció que los personajes eran muy simples y ahora se ve tentado a pensar que son demasiado complejos. Pero no se equivoquen, Benjamín no descarta su cuento porque sea un escritor atormentado por la perfección estética de su obra; este comportamiento es causado por la agorafobia que padece. Un trastorno que le impide sobrellevar las situaciones embarazosas. Una persona normal se sonroja o ríe tímidamente cuando se avergüenza, pero no es el caso de Benjamín, que ha tenido episodios de pánico que se confunden con la locura. Como aquella vez que intentó ahorcar a un payaso en la Avenida Vélez porque le gastó una broma con una de esas flores de solapa que arrojan agua. La sola idea de publicar un cuento que sea motivo de mofa lo atormenta y se siente sofocado hasta tal punto que se le hace difícil respirar.
La historia del cuento es más o menos así: Benjamín fue enviado a prisión por un crimen que involucran a su exesposa, un revólver al que se le atasca el tambor tras el tercer disparo y un chiste mal contado sobre el tamaño del miembro de un hombre que visita un burdel y encuentra que el travesti con el que se va a acostar está más dotado que él.
Estuvo seis meses en la cárcel de Caseros. Entró al medio día del último viernes de agosto, se instaló en su celda, que tenía dos catres sujetos a la pared, un retrete y una pequeña reja por la que se veía el Parque Patricios. Cuando pudo acomodar los huesos sobre las tablas, su compañero asomó la cabeza desde la cama de arriba y le guiñó un ojo. Benjamín permaneció impávido.
Fue levantado minutos antes del amanecer. Unos detrás de otros caminaban hacia las duchas, seguidos por la atenta mirada de los guardias. Benjamín llegó a un amplio salón, con cuatro filas de tubos por los que asomaban varios boquetes. Nunca había estado desnudo frente a tantas personas. ¿Qué pensarían cuando vieran aquello?, pensó. Empezó a sentir un cosquilleo en la punta de los pies, pero a pesar de la temprana somnolencia de sus extremidades llegó hasta la fila de duchas que estaba al fondo del cuarto. Hasta ese momento no había sentido la mirada instigadora de los demás reclusos, pues a excepción de los que estaban en la segunda y tercera fila, Benjamín podía mantener sus ojos fijos en la pared. El capataz lanzaba dos gritos al estilo militar. El primero servía para que los presos se quitaran la ropa y tras el segundo llamado empezaba a caer agua del boquete. Al primer grito, Benjamín se quitó con dificultad la camiseta y bajó lentamente sus calzoncillos. Permaneció indeciso algunos segundos, con los ojos cerrados, pero luego sintió un pinchazo en el vientre que lo obligó a sacarse rápidamente la ropa interior. El agua fría no tardó en caer sobre su cuerpo. Puso la mano derecha sobre su entrepierna mientras se enjabonaba con la otra mano. Al parecer nadie lo estaba mirando.
Benjamín sintió la muerte en el cuello. Se le había resbalado el pequeño jabón provisto por las autoridades del penal. Su rostro adquirió primero el color de la vela derritiéndose. Pero luego toda la sangre de su cuerpo pareció concentrarse en su cara. El susurro de la humillación le recorría el alma. Las ganas opresas de gritar iban de arriba abajo. Pensó en agacharse a recogerlo, pero quizá los demás lo verían como una señal de incitación. Estaba rodeado de hombres que no habían estado con una mujer desde quién sabe cuánto tiempo, juzgaba Benjamín. ¿Y si detrás suyo aparecía su compañero de celda con aquella expresión inquietante? Se sintió ahogado, la esperanza desapareció hasta convertirse en náuseas. Nadie notó las lágrimas que se fundían con el chorro de agua mientras Benjamín miraba el jabón que yacía en el suelo.
Desde la ventana de su casa puede ver los amaneceres, siempre anaranjados. Benjamín se apoya contra el borde del escritorio y lamenta no haber acabado el cuento. Piensa en aquel episodio, se sintió tan vivo que fue como si muriera y espera transmitir la misma sensación a sus lectores. ¿Se agachó o no? Eso sólo lo sabremos cuando acabe el cuento. Por ahora, Benjamín vuelve a repetirse: “El cuento está por escribirse”.




























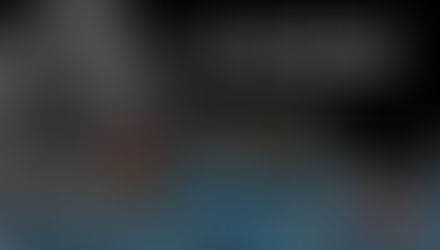








Comentarios